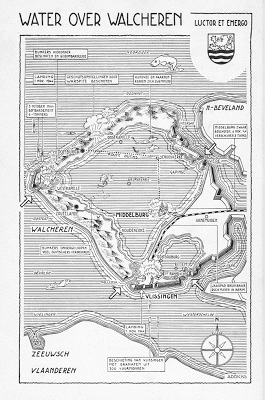Dos de Septiembre de 1809 (Anno Domini). Quinto día en el mar
Aún estuvimos navegando un
buen rato hasta que el guardiamarina Partridge ordeno arriar trapo y largar el
ancla.
La oscuridad era ya absoluta y ninguna luz podía detectar nuestra
posición pues hasta los botafuegos habían sido llevados bajo cubierta y, aunque
prestos, no podían delatarnos.
Todo el mundo estaba
expectante pues esperábamos que uno de los queches, o los dos, podía aparecer en
cualquier momento y abordarnos. Tras distribuir las guardias y disponer que se
atendiera a los heridos, Partridge se sentó a popa junto a los restos de la
regala observando la infinita oscuridad.
El amanecer del día
veintinueve llegó con una espesa niebla que obligó a la totalidad de hombres a
ocupar su puesto. El temor a los piratas seguía muy vivo en el ánimo de todos
pues era evidente que, de capturarnos, ninguno saldría vivo. A media mañana se
despejó la bruma delatando que no había ninguna vela en las inmediaciones, eso
permitió hacer recuento de bajas y de daños.
El primero, el de las
bajas, fue terrible pues, además del capitán, hemos lamentado otros cinco
muertos. Además hay un herido grave y cuatro heridos leves, si bien estos
últimos pueden valerse.
 En cuanto al castigo
sufrido el palo trinquete ha sido destrozado de forma que un barullo de cordajes,
velamen y madera cubre la proa. La mesa de guarnición de la amura de babor y el
ancla de ese lado han desaparecido. La carronada de la aleta de babor ha sido
desmontada de forma que no es posible ponerla de nuevo en servicio. Y, lo que
es peor, tenemos un agujero en la aleta de estribor por donde embarcamos mucha
agua. Por fortuna el esquife ha salido indemne del lance pues la perspectiva de
abandonar la goleta parece convertirse en la única opción posible.
En cuanto al castigo
sufrido el palo trinquete ha sido destrozado de forma que un barullo de cordajes,
velamen y madera cubre la proa. La mesa de guarnición de la amura de babor y el
ancla de ese lado han desaparecido. La carronada de la aleta de babor ha sido
desmontada de forma que no es posible ponerla de nuevo en servicio. Y, lo que
es peor, tenemos un agujero en la aleta de estribor por donde embarcamos mucha
agua. Por fortuna el esquife ha salido indemne del lance pues la perspectiva de
abandonar la goleta parece convertirse en la única opción posible.
Después de inventariar
daños y bajas, se ha examinado el agujero de popa que presenta muy mal aspecto
no tanto por sus dimensiones como por el escaso número de hombres disponibles
para dedicarse a su reparación. El aspecto general del barco es de una total
ruina, acrecentado si cabe por los gritos de dolor del marinero Sickles que, a
decir del boticario, no tiene remedio.
Con un solo hombre
haciendo de serviola se ofició el servicio religioso por los muertos que aún
quedaban sobre la cubierta. Seguidamente se acometió la tarea de taponar el
agujero pero, como ya dije, ni disponíamos de medios ni de los suficientes
hombres útiles de forma que el capitán ha ordenado aprestar el esquife y
cargarlo de provisiones y demás útiles que podamos precisar.
Hay otro motivo de
preocupación para el capitán en funciones y no es otro que, muertos el capitán
y el piloto y con una variación del rumbo debida al ataque pirata, la marcación
de nuestra última posición en la carta antes de la contienda no se corresponde
con la actual. No envidio la situación de Partridge pues de su pericia depende
la vida de once hombres, sin contar con el agonizante Sickles.
Por fin, a media tarde del
día veintinueve, convencido de que por más agua que se achique la Succes embarca el doble, el capitán ha
ordenado abandonar el barco y pasar al esquife. Hemos tomado solamente lo
imprescindible, en mi caso mis dos pistolas y mi diario, mis lápices y las
cartas del teniente Laherty, que guardo en mi saco de hule. El capitán Messervy
solamente se ha llevado el portadocumentos que guarda celosamente y el estuche
de sus lentes. Incluso Sickles ha sido embarcado pues el hecho de que el barco
esté condenado no implica que él se vaya también al fondo.
Confieso que ha
constituido un tremendo espectáculo ver cómo se hunde un barco. Nunca había
visto nada parecido y, en honor a la verdad, no esperaba que fuese así: poco a
poco la goleta fue descendiendo mansamente bajo la tranquila superficie de las
aguas hasta que, en un momento dado, un golpe de aire procedente de sus
entrañas brotó en forma de burbujeo a la superficie y, presentando el espejo al
cielo, desapareció de la vista.
 Me fijé en Partridge,
inmóvil en su puesto en la popa del esquife, y no pude sino admirar el tremendo
esfuerzo que hacía para no romper en lágrimas pues, estoy seguro, un pedazo de
su juventud se había ido al fondo del Atlántico con el que fue su primer mando.
Me fijé en Partridge,
inmóvil en su puesto en la popa del esquife, y no pude sino admirar el tremendo
esfuerzo que hacía para no romper en lágrimas pues, estoy seguro, un pedazo de
su juventud se había ido al fondo del Atlántico con el que fue su primer mando.
Y desde ese momento y
hasta el instante en que escribo estas líneas nada se ha manifestado digno de
ser consignado. La rutina diaria incluye las mediciones periódicas con sextante
y la consulta de las cartas por el capitán, los lastimeros quejidos de Sickles
y la sensación, generalizada me parece, de que estamos en muy mala situación.
Las provisiones han sido
estrictamente racionadas y, en previsión de algún posible escamoteo, los
hombres de guardia tienen órdenes de disparar sobre quien pretenda consumir más
de su porción estipulada.
Las noches son, tal vez,
lo peor de todo. La inmensidad del océano me causa no tanto pavor como
desaliento. Al frío hay que sumar la monótona letanía de Sickles, devorado por
el dolor y la fiebre, y la amenaza de que un temporal nos envíe al fondo.
Hay que decir que nos
turnamos con los remos, que es un trabajo extenuante, y no se han hecho
distinciones de rango de modo que a la pericia de los marinos hay que oponer mi
inicial torpeza, suplida con toda la voluntad de que soy capaz, y la total
falta de disposición del capitán Messervy, que se adivina hombre nada dado a
trabajos físicos. Me resulta difícil imaginármelo en combate al mando de una
compañía.
Y los días son de un sol
de justicia, que ha convertido la piel en una roja ampolla y quebrado los
labios ya resecos. Ni que decir tiene que rezo para que Dios nos ayude en este
trance…





.jpg)








.jpg)